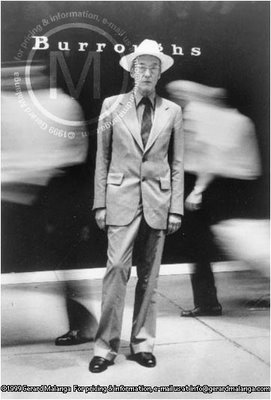Échenle un vistazo a este Anime, está muy bueno. Se puede bajar con torrentes de la página de ishunt o de la página oficial de www.gantz.net. La serie mezcla sexo con muerte, sangre y humor. A la manera de otras series producidas por Gonzo Dimation, muestra niñas con minifalda, pechugonas y demás. Sus personajes son seres humanos que de alguna u otra manera han muerto y en lugar de ir al cielo o al infierno llegan a una habitación donde se encuentra una bola de color negro, dentro tiene al gran Gantz, mismo que les mandará a cuplir misiones contra aliens y que vuelvan con vida de ellas, si quieren volver a la tierra. Les mando un abrazo a todos y espero les agrade el dato.
sábado, 30 de diciembre de 2006
.Gantz: una excusa para tirar la barra todo este mes.
Échenle un vistazo a este Anime, está muy bueno. Se puede bajar con torrentes de la página de ishunt o de la página oficial de www.gantz.net. La serie mezcla sexo con muerte, sangre y humor. A la manera de otras series producidas por Gonzo Dimation, muestra niñas con minifalda, pechugonas y demás. Sus personajes son seres humanos que de alguna u otra manera han muerto y en lugar de ir al cielo o al infierno llegan a una habitación donde se encuentra una bola de color negro, dentro tiene al gran Gantz, mismo que les mandará a cuplir misiones contra aliens y que vuelvan con vida de ellas, si quieren volver a la tierra. Les mando un abrazo a todos y espero les agrade el dato.
viernes, 24 de noviembre de 2006
.Niño superhéroe*.

Continuar leyendo en Caratula, revista de literatura. *Este cuento forma parte del libro El amor nos dio cocodrilos, publicado por Vozed editorial.
domingo, 19 de noviembre de 2006
martes, 14 de noviembre de 2006
martes, 7 de noviembre de 2006
Un cuento de A. M. Homes.
Hace unas semanas le comentaba a T. M y a J. R. del sacrificio que tenía planeado hacer lo que resta de este año, por el bien del libro de cuentos que estoy trabajando: no volver a leer novelas de ningún autor, aunque me pierda de las mejores joyas literarias, para dedicarme de lleno a la lectura de todos los libros de cuentos que logré conseguir. No es un simple capricho de lector. No. Pasa que cuando leo novelas tan poderosas como las de Javier Cercas, Vila-Matas, Lobo Antunez y hasta del mismo Paul Auster (con este último me sucede más), termino por escribir cuentos demasiado largos, con paja exagerada, con demasiados personajes y mucho conflictos tanto intimistas como sicológicos y la trama que tracé para soportar la verosimilitud del cuento termina por aguangarse como una liga que se estiró demasiado. Sé que a muchos les ha pasado. Creo lo llaman descontrol del manejo de información, o algo así.
Estoy saliendo con Barbie. Tres tardes por semana, mientras mi hermana está en clase de ballet, se la quito a Ken. Hago prácticas para el día de mañana.
Al principio entraba en la habitación de mi hermana y me quedaba mirando a Barbie, que vivía con Ken en el tapete del tocador.
La miraba sin mirarla. Hasta que, de repente, me di cuenta de que era ella quien no me quitaba los ojos de encima.
Estaba sentada al lado de Ken, y él, como quien no quiere la cosa, le acariciaba la pierna desnuda con su muslo enfundado en tela caqui. Él la acariciaba, pero ella no me quitaba los ojos de encima.
--Hola --me dijo.
--¿Qué tal? --contesté.
--Me llamo Barbie --se presentó, y Ken dejó de acariciarle la pierna.
--Ya lo sé.
--Y tú eres el hermano de Jenny.
Asentí. La cabeza me iba arriba y abajo como a una marioneta.
--Tu hermana me cae muy bien --dijo Barbie--. Es muy cariñosa. Y muy buena chica. Además, últimamente va siempre tan mona... Hasta ha empezado a pintarse las uñas.
No sé si Barbie se había dado cuenta de que Miss Maravillas se mordía las uñas, y de que, cuando sonreía, descubría unos incisivos manchados de laca de uñas violeta. No sé si sabía que Jennifer disimulaba los mordiscos con rotulador violeta, y que a veces, como se chupaba los dedos, no sólo se manchaba los dientes, sino que tenía la lengua de un tono violeta de lo más raro.
--Oye --le dije--. ¿Te apetece salir un rato? ¿Tomar un poco el fresco, darte un garbeo por el jardín? --Ya lo creo --aceptó.
La cogí por los pies. Así dicho suena raro, pero estaba tan azorado que no me atreví a cogerla por la cintura. Le sujeté los tobillos y me la llevé más tiesa que el palo de una piruleta.
Nada más salir al jardín, en cuanto nos sentamos en el porche de lo que yo solía denominar mi fuerte pero que mi hermana y mis padres llamaban la casa de juguete, me dio el telele. De repente me di cuenta de que había salido con Barbie. No sabía qué decir.
--¿Y tú qué clase de Barbie eres?
--¿Perdón?
--Bueno, por lo que cuenta Jennifer, hay una Barbie Día y Noche, una Barbie Flexibilidad, una Barbie Regalos, una Barbie Tropical, Mi Primera Barbie, y no sé cuántas más.
--Yo soy Tropical --dijo. Tropical, dicho con la misma naturalidad con la que alguien se declararía católico o judío--. Venía con un bañador de una pieza, un cepillo y un coletero multiuso --chirrió.
Chirrió, sí, en serio. Resultó que tenía ese defecto de nacimiento. Yo hice como si nada.
Hubo unos momentos de silencio. Entonces vi que una hoja más grande que Barbie se desprendía del arce que crecía al lado del fuerte, y la intercepté antes de que se le cayera encima. Casi me esperaba otro chirrido: «;Me has salvado la vida. Soy tuya. Para siempre.» Pero no, Barbie reaccionó con una voz de lo más normal:
--¡Caray, menudo pedazo de hoja!
La miré y me di cuenta de que tenía los ojos de un azul centelleante, el color del océano un día de calma. La miré y me di cuenta enseguida de que llevaba el mundo entero, el cosmos, dibujado con maquillaje alrededor de los ojos. Toda una galaxia, con sus nubes, sus estrellas, su sol y su mar pintados en la cara. Amarillo, azul, rosa y un millón de destellos plateados.
Nos sentamos sin dejar de mirarnos. Nos miramos, hablamos, dejamos de hablar, volvimos a mirarnos. Fue un comienzo entrecortado. Los dos dijimos un montón de cosas que no deberíamos haber dicho, cosas al azar, que enseguida nos arrepentimos de haber dicho.
Estaba claro que Barbie no confiaba en mí. Le pregunté si le apetecía beber algo.
--Una coca-cola light --me contestó. ¿Quién me mandaba a mí preguntar?
Entré en casa, subí al cuarto de baño de mis padres, abrí el botiquín, arramblé con un par de valiums y me tragué uno sin más. Pensé que, si conseguía aparecer tranquilo y sereno, Barbie se daría cuenta de que no tenía intención de causarle ningún daño. Rompí el segundo comprimido en mil añicos, añadí unas esquirlas a la coca-cola light de Barbie, y batí bien la mezcla. Supuse que, si podíamos estar tranquilos y serenos al mismo tiempo, Barbie tardaría menos en confiar en mí. Me estaba enamorando de una forma que no tenía nada que ver con el amor.
--Oye, y lo tuyo con Ken, ¿qué? --le pregunté más tarde, cuando ya nos habíamos relajado. Ella iba por la segunda ronda de coca-cola light y yo ya había hecho una segunda expedición al botiquín.
Barbie se rió.
--No, sólo somos buenos amigos.
--Pero ese Ken, ¿de qué va? A mí me lo puedes contar. El tío... ¿sí o no?
--¿El dío o la día? --dijo Barbie despacito, arrastrando las palabras. Estaba tan colocada que creo que, si hubiéramos tenido un alcoholímetro para valiums, lo habría fundido de un soplido. Me arrepentí de haberle preparado la tercera coca-cola. Sobre todo porque, si la palmaba de una sobredosis, Jennifer se lo contaría a papá y a mamá.
--O sea, que es marica...
Barbie se echó a reír. Sentí ganas de darle un sopapo. Luego me miró a los ojos.
--Se muere de ganas de estar conmigo --dijo--. Cuando vuelvo a casa por la noche, sé que me estará esperando. Oye, ¿sabes que no lleva ropa interior? ¿Verdad que es rarísimo que no tenga ropa interior? Bueno, no es que no tenga, es que no la fabrican. Oí que Jennifer se le contaba a una amiga suya. En fin, que siempre me está esperando, y mira que yo le insisto: «Ken, somos amigos, ¿vale? Amigos y nada más.» No sé si te habrás fijado alguna vez, pero tiene el pelo de plástico duro, pegado a la cabeza, de una sola pieza. ¿Te imaginas salir con un tipo así? Además, no creo que estuviera a la altura, tú ya me entiendes. Ken no está lo que se dice muy bien dotado... Sólo tiene un bultito de plástico, una especie de chepa. Ya me dirás qué demonios tiene una que hacer con eso.
Barbie me estaba contando cosas que yo no tenía por qué saber, pero cada vez me acercaba más a ella, como si la cercanía fuera a soltarle aún más la lengua. Capturaba cada una de sus palabras y las saboreaba durante un instante, les daba vueltas en mi cabeza como si me estuviera hablando en una lengua extraña. Barbie seguía y seguía. Yo desconecté al cabo de un rato.
El sol se puso tras la casa de juguete. Barbie sintió un escalofrío, pidió disculpas y echó a correr para vomitar en la parte de atrás. Cuando le pregunté si se encontraba bien, me dijo que sí, que sólo estaba un poco cansada. Igual había pillado la gripe o algo así. Le di un chicle y la llevé de vuelta a casa.
Mientras íbamos hacia el cuarto de Jennifer hice algo que Barbie estuvo a punto de no perdonarme. Algo que no sólo rompió el encanto de aquel momento, sino que casi dio al traste con cualquier posibilidad de un futuro en común para los dos. Al llegar al rellano que había entre las escaleras y la habitación de mi hermana, me metí la cabeza de Barbie en la boca, como los domadores del circo, como los monstruos de las películas.
La cabeza entera. No contaba con que el pelo se le separaría hebra por hebra como un espumillón navideño y se me pegaría a la garganta hasta casi asfixiarme. Noté el sabor de varias capas de maquillaje: Revlon, Max Factor y Maybelline. Cerré la boca y sentí su aliento en el mío. Oí resonar sus gritos en mi garganta. Su televisiva dentadura Profidén se ensañó con mi lengua y con el interior de mis mejillas. Fue como si me hubiera mordido yo solo sin querer. Luego hice presa en su cuello y la sostuve en los aires mientras ella forcejeaba inútilmente.
Antes de soltarla, le clavé los dientes en el cuello. Barbie describió aquellas marcas superficiales como secuelas de una violación. A mí me parecieron cuentas de un collar new age de amor.
--Nunca... ¡nunca me habían tratado con tanta desconsideración! --protestó tan pronto como me la saqué de la boca.
Mentía. Yo sabía que a veces Jennifer le hacía cosas. Pero no quise recordarle que una vez la había visto colgada del ventilador que había en el techo del cuarto de Jennifer, describiendo grandes círculos en el aire cual émulo de Superman.
--Siento haberte asustado.
--¿Asustado? --chirrió.
Y así durante un rato. El chirrido de Barbie era un cruce entre el ruido que hace un globo al desincharse y el de una alarma de incendios con las pilas gastadas. Mientras Barbie chirriaba, empezó a darme vueltas por la cabeza la frase Más vale cabeza en boca que ciento volando. Sabía que la había oído en otro contexto, a propósito de otra cosa, pero no me la podía quitar de la cabeza. Más vale cabeza en boca que ciento volando. Así una y otra vez, como el eco de un chiste verde.
--Asustado. Asustado. ¡Asustado! --Barbie chirrió y chirrió cada vez más fuerte hasta que volví a prestarle atención--. ¿Has estado alguna vez atrapado en la oscura caverna del cuerpo de otro?
No. Qué bien le había quedado la frase.
--Típico --dijo--. Típica reacción machista. No me lo puedo creer.
Durante un instante me sentí orgulloso de mí mismo.
--¿Por qué tenéis que hacer cosas que sabéis que no debéis hacer? Peor aún: ¿por qué las hacéis con ese brillo en los ojos, como si el hacerlas os proporcionara un extraño placer que sólo podéis compartir con vuestros congéneres? Sois todos iguales --me espetó--. Réplicas de Jack Nicholson.
Me negué a devolverla al cuarto de Jennifer si antes no me perdonaba, si no comprendía que yo había actuado movido por un sentimiento sincero y sin intención alguna de hacerle daño.
--Sabes de sobra que me interesas de verdad --le dije.
--Lo mismo digo --replicó, y me llevó unos instantes decidir si se refería al interés que yo sentía por ella o al que ella podía sentir por sí misma.
--Esto habrá que repetirlo --sugerí. Barbie asintió.
Me incliné para besarla. Me la podría haber acercado a los labios, pero no me pareció correcto. Por eso me incliné para besarla. Entonces me encontré con su nariz en la boca. Me sentí como un San Bernardo.
Por más delicado que intentara ser, siempre acababa lamiéndole la cara. Y no me refiero a meterle la lengua en la oreja o en la garganta; quiero decir que tenía que hacer auténticos esfuerzos para no asfixiarla. La besé dando la espalda a Ken. Luego me volví y la dejé sobre el tapete, a su lado. Tuve la tentación de dejarla caer en su regazo, de aplastarla contra él, pero me contuve.
--Me he divertido mucho --dijo Barbie. Jennifer acababa de poner los pies en el recibidor.
--Hasta luego --me despedí.
Jennifer entró en la habitación y se me quedó mirando.
--¿Qué pasa? --pregunté.
--Que estás en mi habitación --contestó.
--Es que había una abeja. He entrado para matarla.
--¿Una abeja? Soy alérgica a las abejas. ¡Mamá, mamá! gritó--. ¡Hay una abeja!
--Mamá no está. Y ya he matado la abeja.
--¿Y si hay otra?
--Pues me avisas y la mato.
--Pero si me pica podría morirme. --Me encogí de hombros y me fui. Noté que Barbie me seguía con la mirada.
Al viernes siguiente me tomé un valium veinte minutos antes de pasar a buscarla. Para cuando entré en el cuarto de Jennifer, todo me parecía más fácil.
--¿Qué hay? --dije al llegar junto al tocador.
Barbie estaba en el tapete, con Ken. Estaban sentados espalda contra espalda, apoyados el uno en el otro, con las piernas estiradas sobre el mueble.
Ken no se dignó mirarme. Peor para él.
--¿Lista para salir? --pregunté. Barbie asintió--. He pensado que igual tenías sed. --Le pasé la coca-cola light que le había preparado.
Había llegado a la conclusión de que el límite de Barbie era la octava parte de un valium. A partir de ahí empezaba a chochear. De hecho, lo que utilizaba eran migas de valium, porque no había manera humana de dividir la pastilla en porciones tan pequeñas.
Barbie cogió la coca-cola y se la bebió delante de Ken. Yo esperaba que él me dedicara una de esas miradas que significan «;sé lo que te traes entre manos y no me gusta un pelo», una mirada como las que me dedica mi padre cuando entra en mi habitación sin llamar y se da cuenta de que me ha sobresaltado.
Ken, en cambio, se comportó como si no se hubiera percatado de mi presencia. No lo tragaba.
--Esta tarde no puedo andar mucho --dijo Barbie.
Asentí. No me pareció que fuera un gran impedimento porque, de todas formas, era yo quien la llevaba de acá para allá.
--Tengo los pies hechos polvo --me explicó.
Yo seguía pensando en Ken.
--¿No tienes otros zapatos?
En mi familia lo de los zapatos era una obsesión. Para solucionar cualquier problema, mi padre siempre sugería un cambio de zapatos. Creía que para el calzado, igual que para los neumáticos, había que seguir un sistema de rotación.
--El problema no son los zapatos --dijo--, sino los dedos.
--¿Te los has aplastado sin querer? --El valium no estaba surtiendo efecto. Me costaba horrores darle conversación. Necesitaba otra dosis.
--Jennifer me los muerde.
--¿Qué?
--Que me muerde los dedos de los pies.
--¿Y tú se lo consientes?
No entendía lo que quería decirme. Seguía pensando en mi bloqueo, en que necesitaba otro valium o tal vez dos, un par de caramelos Pez amarillos y no autorizados para menores.
--¿Te gusta? --pregunté.
--Me hinca los dientes en los pies como si fueran falda de ternera --dijo Barbie--. Ojalá me los arrancara de un mordisco y acabáramos de una vez. Si no, esto puede durar eternamente. Muerde que te muerde. Cualquiera diría que me quiere roer.
--No volverá a pasar. Le compraré chicle, o tabaco, o lo que sea. Un lápiz que pueda mordisquear.
--No, no le digas nada, por favor. No te lo hubiera dicho si...
--Pero te está haciendo daño.
--Es un asunto entre ella y yo.
--¿Hasta dónde crees que puede llegar?
--No más allá del empeine, espero. Cuando llegue al hueso y se dé cuenta de que ya ha mordido la parte blanda, lo dejará.
--¿Y cómo te las arreglarás para andar sin dedos?
--Tengo los pies muy largos.
Me senté al borde de la cama de mi hermana, con la cabeza entre las manos. Mi hermana se estaba comiendo a mordiscos los pies de Barbie y a Barbie parecía no importarle. No le guardaba rencor. En cierto modo, me gustaba que así fuera. Me gustaba el hecho de que entendiera que todos tenemos costumbres secretas que a nosotros nos parecen normales pero que nos guardamos muy mucho de confesar en voz alta. ¿Y a mí? ¿Hasta dónde me dejaría llegar?
--Sácame de aquí --me pidió. Le quité los zapatos y vi que, efectivamente, alguien había estado royéndole los dedos. Los del pie izquierdo estaban a punto de desprenderse, y la mitad de los del derecho ya brillaban por su ausencia. Tenía señales de mordiscos hasta en los tobillos.
--No hablemos más del tema --dijo.
Cuando la cogí, Ken se cayó de espaldas, y ella me obligó a enderezarlo antes de salir.
--Saber que sólo tiene un bulto no te autoriza a maltratarlo --me reprendió en voz baja.
Coloqué a Ken en su sitio y recorrí el trecho de pasillo que separaba la habitación de mi hermana y la mía. Una vez en mi cuarto, levanté a Barbie hacia el techo, eché la cabeza atrás y me metí sus pies en la boca. Me sentí como un joven tragasables practicando antes de su debut. Me metí los pies y las piernas de Barbie en la boca y se las empecé a chupar. Olían a Jennifer, a polvo y a plástico. Le chupé los muñones, y ella me dijo que le gustaba.
--Eres mejor que un baño caliente --dijo Barbie. La dejé sobre la almohada y bajé a preparar las bebidas.
Luego nos echamos en la cama, acurrucados, entrelazados, ella en la almohada y yo de costado, mirándola. Barbie hablaba de los hombres, y yo intentaba ser todo lo que ella quería. Dijo que no le gustaban los hombres que tenían miedo de sí mismos, e intenté ser valiente, parecer audaz y aplomado, ladear la cabeza de un modo especial. Al parecer, no lo hice del todo mal. Luego dijo que no le gustaban los hombres que tenían miedo de la feminidad, y me hice un lío.
--Los hombres siempre tienen que demostrar lo machos que son --dijo.
Pensé en Jennifer y en cómo se esforzaba por parecer femenina, en sus vestidos, sus uñas pintadas, su maquillaje, y en ese sujetador cuyo uso no iba a poder justificar hasta al cabo de al menos cincuenta años.
--Te ríes de Ken porque él se muestra tal como es. No esconde nada.
--En su caso no hay mucho que esconder --dije--. Tiene el pelo de plástico duro y un bulto en lugar de pene.
--No debería haberte contado lo del bulto.
Me acosté boca arriba. Barbie se volvió hacia mí y cambió la almohada por mi pecho. Su cuerpo era tan largo como el espacio comprendido entre mi pezón y mi ombligo. Sentí el cosquilleo de sus manos sobre mi piel.
--Barbie --dije.
--¿Mmm?
--¿Qué sientes por mí?
Barbie tardó un instante en responder.
--No te preocupes por eso --dijo, e introdujo su mano entre dos botones de mi camisa.
Sus dedos eran como palillos afilados en manos de un antiguo torturador, pasos de una danza matriarcal de la muerte ejecutada sobre mi pecho. Barbie reptaba como un insecto atiborrado de Raid.
Bajo la ropa, debajo de la superficie, me estaba volviendo loco. Entre otras cosas, porque los calzoncillos me estaban jugando una mala pasada y no sabía cómo solucionar el problema sin llamar demasiado la atención.
Con Barbie aún aferrada a mi camisa, me di la vuelta como un transbordador espacial durante una maniobra de acoplamiento. Me puse boca abajo, y Barbie quedó atrapada entre mi estómago y la sábana. Con toda la lentitud y la discreción de que fui capaz, fue descansando todo mi peso sobre el colchón. Al principio, con la esperanza de que el desajuste se arreglara solo; luego compulsivamente, atrapado en una espiral de dolor y placer.
--¿Es una cama de agua? --preguntó Barbie.
Le puse la mano sobre el pecho. O, mejor dicho, el dedo índice. Barbie ahogó un grito, un chirrido invertido. Chirrió al revés y luego guardó silencio. Yo me quedé tal como estaba, con la mano sobre su pecho, y me puse a pensar por qué estaba siempre cruzando las fronteras que separan a los ricos de los desposeídos, los buenos de los malos, los hombres de las fieras, sin poder hacer nada por evitarlo.
Barbie se había sentado en mi paquete, con las piernas dobladas hacia atrás en una postura inhumana.
Y llegó un momento en que no pude más. El pene se me había puesto azul; de puro asfixiado, que conste. Nada más hacer los honores, el bueno de Richard salió disparado como un preso fugado de una cárcel de máxima seguridad.
--Nunca había visto nada tan grande --exclamó Barbie. ¿Qué hombre no ha soñado con oír esa frase? Por desgracia, teniendo en cuenta la clase de gente que frecuentaba Barbie, y me refiero concretamente a Don Bulto, el comentario no me sorprendió demasiado.
Barbie se puso de pie junto a mi pene erecto y hundió sus pies descalzos en mi vello púbico. Richard era casi tan alto como ella. Bueno, tal vez exagero, pero no mucho. Y el tamaño no era el único atributo que compartían; también tenían la misma expresión de sorpresa dibujada en el rostro.
Viéndola sobre mí, no pude contener el deseo de penetrarla. La puse boca arriba sobre el colchón y me coloqué encima de ella, completamente ajeno al hecho de que podía estar poniendo su vida en peligro. Barbie me clavó las manos en el estómago hasta hacer que me sintiera como un paciente sometido a una apendicectomía.
Estaba encima de ella, tratando de abrirme paso entre sus piernas, dispuesto a partirla en dos. Pero allí no había nada, nada donde meter excepto una línea que separaba simbólicamente sus nalgas.
Me concentré en esa línea, le acaricié la parte posterior de los muslos y también la entrepierna. Y la coloqué de espaldas a mí para poder hacerlo sin verle la cara.
Me corrí enseguida. Encima de Barbie, de su cuerpo y de su cabello. Me corrí sobre ella, y fue la experiencia más traumática de mi vida. Porque no se le quedó pegada. La leche no se adhiere al plástico. Me sentí acabado. Tenía entre las manos una Barbie cubierta de semen y estaba poniendo cara de no haber roto nunca un plato.
--No pares --dijo Barbie, aunque puede que sólo me lo pareciera porque había leído una escena similar en alguna parte. Ya no lo sé. No tenía valor para escucharla. Ni siquiera para mirarla. Me limpié con un calcetín, me vestí y llevé a Barbie al cuarto de baño.
Durante la cena me di cuenta de que Jennifer alternaba los bocados de pasta y atún con fragmentos de sus cutículas. Le pregunté si le estaban saliendo los dientes. Entonces le dio un ataque de tos y se atragantó, no sé si por culpa de una uña, de una patata frita mal masticada, o de un trocito de pie de Barbie que se le hubiera pegado a los dientes. Mi madre le preguntó si se encontraba bien.
--Me he tragado algo que pincha --dijo Jennifer entre toses, con un estilo que delataba claramente la influencia de las clases de arte dramático recibidas durante el verano anterior.
--¿Te pasa algo? --insistí.
--Deja en paz a tu hermana --me advirtió mi madre.
--Si hay que hacerle alguna pregunta, ya se la haremos nosotros --apostilló mi padre.
--¿Va todo bien? --preguntó mi madre a Jennifer. Mi hermana asintió--. Me parece que ya es hora de comprarte otros vaqueros --añadió--. Te estás quedando sin ropa de batalla.
--¿Cambiar de tema? --dije mientras trataba de encontrar la manera de evitar que Jennifer se comiera viva a Barbie--. Dios me libre.
--Yo no llevo pantalones --protestó Jennifer--. Los pantalones son para los chicos.
--Tu abuela lleva pantalones --la informó mi padre.
--La abuela no es ninguna chica.
Mi padre se rió entre dientes. Así es, entre dientes. Mi padre es la única persona que he conocido jamás capaz de reírse entre dientes.
--Guárdale el secreto --se carcajeó.
--No le veo la gracia --dije yo.
--Además, la abuela los lleva elásticos --insistió Jennifer--. Sin bragueta. Para llevar bragueta hace falta tener pene.
--Jennifer --intervino mi madre--, basta ya.
Decidí comprar un regalo para Barbie. Había alcanzado ese extraño punto de la relación en que me sentía capaz de hacer cualquier cosa por ella. Tuve que coger dos autobuses y andar más de un kilómetro y medio para llegar a Toys 'R' Us.
La sección Barbie ocupaba el pasillo 14C. Yo estaba hecho polvo. Me imaginé rodeado de un millón de Barbies y obligado a tirármelas a todas. Me imaginé follando con una, dejándola de lado, escogiendo otra, tirándomela y añadiéndola al número creciente de Barbies usadas que se iban acumulando en un rincón de mi habitación. Ímproba tarea donde las hubiera. Me vi convertido en un esclavo de Barbie. ¿Cuántas Barbies Tropical debían de fabricarse cada año? Estuve a punto de desmayarme.
Había estanterías y más estanterías repletas de Barbies, Kens y Skippers. Barbie Diversión, Ken Tesoro Secreto, Barbie Baila el Rock Ritmo A Tope... Vi que también había varios ejemplares de Barbie Flexibilidad, y me sorprendí a mí mismo examinándolos de cerca con aire seductor, preguntándome si sabrían abrirse de piernas. «;Dale al interruptor y verás cómo se mueve», decía en la caja. Barbie me guiñó un ojo mientras leía.
Lo único tropical que encontré fue un Ken Tropical de raza negra. Aunque a simple vista nunca habría dicho que era negro. Negro en el sentido en que lo son los negros, quiero decir. Ken Tropical era de color pasa, pasa aplastada y sin arrugas. Llevaba una especie de peinado afro muy corto que más que un peinado parecía un casco, una peluca que hubiera aterrizado sobre su cabeza por casualidad y ya no se le hubiera despegado. ¿Sería aquel Ken negro un Ken blanco cubierto por una gruesa capa de pintura de color pasa?
Cogí ocho Kens negros de una estantería y los coloqué en fila. A través de su ventana de celofán Ken Tropical me dijo que su ambición era llegar a ser dentista. Los ocho hablaban a la vez. Por suerte, decían lo mismo y al mismo tiempo. Decían que les gustaban mucho los dientes. Ken sonrió. Tenía la misma sonrisa dentífrica y televisiva que Barbie y su Ken blanco. Eso me hizo pensar que toda la familia Mattel debía de cuidarse mucho. Tal vez fueran los únicos americanos que aún se cepillaban los dientes después de cada comida y antes de acostarse.
No sabía qué regalo escoger. Ken Tropical me recomendó una prenda de vestir, un abrigo de piel, por ejemplo. Yo quería algo realmente especial. Un regalo maravilloso que nos hiciera sentir el uno muy cerca del otro.
Consideré la posibilidad de comprarle un set de terraza y piscina, pero el riesgo de provocarle un ataque de nostalgia me hizo desistir. ¿Y un equipo completo de vacaciones alpinas, con refugio, chimenea, motonieve y trineo incluidos? ¿Y si utilizaba nuestro nido de amor para invitar a Ken a pasar el fin de semana? El plató de telediario también era bonito, pero dada la tendencia de Barbie a emitir chirridos, su porvenir como presentadora me parecía limitado. Un gimnasio, un sofá cama con mesita auxiliar, un balneario, un dormitorio... Al final me decidí por el piano de cola. Costaba trece dólares. Siempre había ido con cuidado de no gastarme más de diez dólares en nadie, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, valía la pena tirar la casa por la ventana. Al fin y al cabo, uno no compra un piano de cola todos los días.
--Para regalo --dije en la caja.
Desde la ventana de mi cuarto se veía el jardín. Jennifer, ataviada con su tutú, daba brincos de un lado a otro de la terraza. Era muy arriesgado colarse en su habitación y coger a Barbie, pero no podía soportar la idea de tener un piano de cola escondido en el armario y no contárselo a nadie.
--Empiezo a creer que te gusto de verdad --dijo Barbie después de desenvolver el regalo.
Asentí. Barbie llevaba puesto un equipo completo de esquí. Estábamos a finales de agosto, y en el exterior la temperatura era de 26 grados centígrados. Barbie se sentó rápidamente en la banqueta y se puso a tocar «;Chopsticks».
Eché un vistazo por la ventana. Jennifer estaba cogiendo carrerilla para subirse de un salto a lo alto de la barandilla. Después volvería a la posición inicial, muy parecida a la de esos caballos voladores de color rojos que aún se ven en las viejas gasolineras Mobil. La primera vez le salió bien. La segunda tropezó con la barandilla y fue a parar de bruces al otro lado. Al cabo de un momento reapareció cojeando en una esquina, con el tutú sucio y rasgado y sendos tomates en las rodillas de sus mallas rosa. Arranqué a Barbie del piano y la devolví a toda prisa a la habitación de Jennifer.
--Sólo estaba entrando en calor --dijo--. Sé tocar mucho mejor.
Jennifer subía las escaleras llorando.
--Viene Jennifer --dije antes de dejar a Barbie sobre el tocador. Entonces me di cuenta de que Ken no estaba.
--¿Dónde está Ken? --pregunté.
--Ha salido con Jennifer --respondió Barbie.
Salí a recibir a mi hermana.
--¿Estás bien? --le pregunté, y empezó a berrear aún más fuerte--. He visto cómo te caías.
--¿Y por qué no has hecho algo? --protestó.
--¿Para evitar que te cayeras?
Jennifer asintió y me mostró las rodillas.
--Una vez has perdido el equilibrio ya no había nada que hacer. --Me di cuenta de que llevaba a Ken sujeto a la cinturilla del tutú.
--Excepto cogerme en el aire --dijo Jennifer.
Estuve a punto de decirle que era peligroso ir por ahí dando saltos con un Ken sujeto a la falda, pero no se puede reñir a alguien que ya está llorando.
La acompañé al cuarto de baño y busqué el agua oxigenada. Yo era un experto en primeros auxilios. La clase de tío que va por la calle esperando que a alguien le dé un ataque al corazón para poder practicar la maniobra de resucitación cardiopulmonar.
--Siéntate --le dije.
Jennifer se sentó en el inodoro sin bajar la tapa. Ken se le clavaba por todas partes, pero, en vez de sacárselo de encima, mi hermana se revolvía buscando una postura cómoda, como si no hubiera otra solución. Así pues, tuve que ser yo quien se lo quitara. Jennifer me miró cómo si acabara de practicarle una operación quirúrgica.
--Es mío --dijo.
--Quítate los leotardos --le ordené.
--No.
--¿No ves que están hechos trizas? Quítatelos.
Jennifer se quitó las zapatillas de ballet y las mallas. Llevaba unos calzoncillos que habían sido míos. Bajo el tutú deshilachado, asomaba un estampado poblado de superhéroes como Spiderman, Superman y Batman. Opté por mantener la boca cerrada, pero resultaba de lo más curioso ver unos calzoncillos sin paquete debajo. Ésa debía de ser la razón de que los fabricantes de Ken no se tomaran la molestia de hacerle ropa interior: de todas formas, iba a resultar demasiado raro.
Rocié las rodillas ensangrentadas de agua oxigenada. Jennifer me chilló al oído. Luego se agachó para examinar la herida y se tocó la piel desgarrada con sus dedos color violeta. El tutú se levantó de repente y le arañó la cara. Yo me dediqué a limpiarle la herida de guijarros y briznas de hierba.
Jennifer se echó a llorar otra vez.
--No es nada --la tranquilicé--. De ésta no te vas a morir. --Jennifer ni se inmutó--. ¿Quieres que te traiga algo? --le pregunté en un ataque de amabilidad.
--A Barbie --contestó.
Era la primera vez que una tercera persona nos veía juntos. La cogí como si fuera una perfecta desconocida y se la di a Jennifer. Ella la agarró por el pelo. Estuve a punto de protestar, pero no lo hice. Barbie me miró y se encogió de hombros. Entonces bajé a preparar un coca-cola light especial para Jennifer.
--Tómate esto --le dije. Mi hermana apuró la bebida en cuatro tragos. Inmediatamente sentí remordimientos por haber utilizado un valium entero.
--¿Por qué no le das un sorbo a tu Barbie? --sugerí--. Seguro que también tiene sed.
Cuando Barbie me guiñó un ojo, tuve que reprimir el impulso de asesinarla. ¿Cómo se le ocurría hacerlo delante de Jennifer? ¿Y a qué venía hacerlo porque sí?
Volví a mi cuarto y escondí el piano. Mientras lo guardara en su caja de cartón --supuse--, no había por qué preocuparse. En caso de ser descubierto, siempre podía decir que lo había comprado para regalárselo a mi hermana.
El miércoles Ken y Barbie aparecieron con las cabezas intercambiadas. Cuando entré a recoger a Barbie, encontré a los dos híbridos sobre el tocador: el cuerpo de Ken coronado por la cabeza de Barbie y viceversa. Al principio creí que se trataba de una alucinación.
--Hola --me saludó la cabeza de Barbie.
No me salían las palabras de la boca. Barbie tenía el cuerpo de Ken, y eso me hizo ver a Ken con otros ojos.
Cuando fui a coger el cuerpo de Ken con cabeza de Barbie, la cabeza de Barbie se desprendió, rodó por el tocador, atravesó el tapete, sorteó la colección de gatitos de cerámica de Jennifer y ¡pum! cayó al suelo. Vi cómo la cabeza de Barbie se desprendía del cuerpo, rodaba, se acercaba al borde del tocador y, finalmente, caía al vacío, pero fui incapaz de hacer nada por evitarlo: estaba petrificado, paralizado. Mi mano izquierda sostenía el cuerpo acéfalo de Ken.
En el suelo, la cabeza de Barbie reposaba sobre sus cabellos desordenados como lo habría hecho sobre las alas de un ángel desplegadas en la nieve. Habrá sangre --me dije--, un gran charco, o al menos un reguerillo saliéndole de la oreja, la nariz o la boca. Pero no. Al bajar la vista sólo encontré unos ojos cósmicos que me miraban fijamente. Creí que Barbie había muerto.
--¡Menudo porrazo! --exclamó entonces--. Sólo me faltaba esto. ¡Con el dolor de cabeza que me dan estos pendientes!
Barbie llevaba unos botones en el lóbulo de las orejas.
--Es que me atraviesan el cráneo, ¿sabes? Supongo que es cuestión de acostumbrarse --se resignó.
Sobre el tocador, al lado del híbrido con cuerpo de Barbie y cabeza de Ken, reconocí el acerico de mi madre. Tenía clavados cientos de alfileres: algunos plateados y con la cabeza plana, y otros rematados por bolitas rojas, amarillas y azules.
--¡Llevas dos alfileres clavados! --le dije a la cabeza de Barbie, que seguía en el suelo.
--Como autor de piropos, dejas mucho que desear.
Barbie empezaba a caerme gorda. Yo me expresaba con una claridad diáfana y ella no se enteraba de nada.
Volví la vista hacia Ken. Lo tenía en la mano izquierda, agarrado por la cintura. Al mirarlo me di cuenta de que le estaba tocando el bulto con el pulgar. De que le estaba tocando la bragueta con el pulgar. Y nada más pensarlo se me puso dura. Fue una de esas erecciones con las que uno se encuentra de repente, sin saber de dónde han salido. Empecé a acariciarle el bulto. Mi pulgar parecía salido de una película porno proyectada en pantalla gigante.
--¿A qué esperas? --preguntó la cabeza de Barbie--. Levántame del suelo. Ayúdame.
Deslicé el dedo bajo el traje de baño de Ken y seguí acariciándole el bulto. O la chepa. Estaba en la habitación de mi hermana, de pie, con los pantalones bajados.
--¿Es que no piensas ayudarme? --insistió Barbie--. ¿Es que no piensas ayudarme?
Un segundo antes de correrme, coloqué el hueco correspondiente al cuello de Ken frente a mí, cabeza abajo, justo encima de mi pene, y me corrí en su interior como nunca había podido hacer con Barbie.
Me corrí dentro del cuerpo de Ken, y tan pronto como terminé sentí ganas de volverlo a hacer. Quería llenarlo y después colocar la cabeza en su sitio, como si fuera el tapón de un frasco de perfume. Deseaba que Ken fuera el recipiente de mi secreto. Me corrí dentro de Ken, y entonces me acordé de que no era mío. Lo llevé enseguida al cuarto de baño y lo sumergí en una mezcla de agua caliente y líquido desinfectante. Luego lo limpié bien por dentro con el cepillo de dientes de Jennifer y lo dejé un rato en remojo en agua fría.
--¿Pero es que no piensas ayudarme? --insistió Barbie.
El accidente debía de haberle causado daños irreparables en el cerebro. Recogí la cabeza del suelo.
--¿Por qué has tardado tanto? --preguntó.
--Tenía que ocuparme de Ken.
--¿Se encuentra bien?
--Se recuperará. Lo he dejado en remojo en el cuarto de baño. --Tenía en la mano la cabeza de Barbie.
--¿Qué piensas hacer?
--¿Qué quieres decir? --pregunté.
¿Debía interpretar que aquel pequeño incidente, aquel momento de intimidad con Ken, me obligaba a tomar una decisión inmediata sobre mi futuro como objeto de deseo de los homosexuales?
--Esta tarde. ¿Adónde iremos? ¿Qué haremos? Te echo mucho de menos cuando no te veo --dijo.
--Pero si me ves todos los días.
--En realidad, no. Sólo te veo pasar de lejos desde el tocador. Vamos a tu cuarto.
Volví al baño, aclaré a Ken, lo sequé con el secador de mi madre, y me puse a jugar con él otra vez. Cosas de chicos. Al fin y al cabo, eso es lo que éramos. Consideré la posibilidad de jugar algún partido con él, de salir los dos sin Barbie.
--Los he visto más rápidos --dijo Barbie cuando regresé a la habitación.
Dejé a Ken en el tocador, recogí el cuerpo de Barbie, le arranqué la cabeza de Ken y, sin ningún miramiento, coloqué la de Barbie en su lugar.
--No quiero pelearme contigo --dijo Barbie mientras la llevaba a mi cuarto--. No podemos desperdiciar el poco tiempo que tenemos en peleas. Follemos --propuso.
No me apetecía. Seguía pensando en follar con Ken y en que Ken era un chico. Seguía pensando en Barbie y en que Barbie era una chica. En Jennifer, que cambiaba las cabezas de sitio, se comía los pies de Barbie, la colgaba del ventilador del techo y Dios sabe cuántas cosas más.
--Follemos --repitió.
Le arranqué la ropa. Jennifer le había pintado un triángulo invertido de vello púbico entre las piernas. Se lo había dibujado del revés, de manera que parecía más un surtidor que cualquier otra cosa. Lancé un certero escupitajo y utilicé el pulgar y el dedo índice para borrar la mancha de tinta por simple fricción. Barbie soltó un gemido.
--¿Por qué dejas que te haga estas cosas?
--Jennifer es mi dueña --gimió.
Jennifer es mi dueña. Y lo decía así, como si nada, casi con gusto. Sentí celos de mi hermana. Jennifer era la dueña de Barbie y eso me ponía furioso. Estaba claro que era una de esas relaciones que sólo pueden darse entre mujeres. Jennifer podía ser la dueña de Barbie porque eso no importaba. Jennifer no la deseaba. Jennifer la poseía.
--Eres perfecta.
--Me estoy poniendo como una foca --dijo ella.
Se movía sobre mí como un reptil. ¿Sabía Jennifer que Barbie era ninfómana? ¿Sabía Jennifer qué clase de ninfómana era Barbie?
--No deberías andar entre niñas pequeñas --dije.
Barbie hizo caso omiso de mis palabras.
Tenía arañazos en el pecho y en el abdomen, pero, como ella no hizo ningún comentario al respecto, al principio fingí que no lo había notado. Al acariciarla me di cuenta de que eran cortes profundos, tajos de contorno irregular que detenían el avance de los dedos. Imposible no sentir curiosidad.
--¿Jennifer? --adiviné mientras le lamía las heridas como si mi lengua, a modo de papel de lija, pudiera borrar las marcas. Barbie asintió.
Confieso que la posibilidad de usar papel de lija me pasó por la imaginación. Lo difícil era encontrar la manera de explicárselo a ella: estáte quieta mientras yo te froto muy fuerte con esta especie de toalla empapada en cemento. A lo mejor hasta le gustaba que la esposara y convirtiera aquello en una sesión de sadomaso.
Le lamí las esquirlas, las palabras copyright 1966 Mattel Inc. que llevaba tatuadas en la espalda. Ella se puso como loca. Dijo no sé qué de la hipersensibilidad y las cicatrices.
Barbie se aferraba a mí, me hacía sentir sus heridas sobre mi piel. Yo pensaba en Jennifer y en que mi hermana era muy capaz de matar a Barbie. Sin querer, cualquier día podía pasarse de la raya. No sabía si Barbie se daría cuenta a tiempo, ni si, llegado el caso, trataría de detenerla.
Y follamos. Ésa es la palabra que yo utilizaba, follar. Al principio, Barbie decía que no le gustaba, y por eso precisamente a mí me gustaba todavía más. Ella la encontraba demasiado fuerte, demasiado sonora, y decía que no estábamos follando sino haciendo el amor. Yo le decía que debía de estar de guasa.
--Follemos --dijo, y aquella tarde me di cuenta de que el fin estaba cerca--. Follemos --dijo. No me gustó cómo sonaba la palabra.
El viernes, cuando entré en la habitación de Jennifer, noté algo extraño en el ambiente. El aire olía a laboratorio, a fuego, a experimento fracasado.
Barbie llevaba un vestido de noche amarillo con escote palabra de honor, y el pelo recogido en un moño alto que parecía más un pastel de boda que algo salido de la batidora de Betty Crooker. Sobre su cabeza había un torbellino imaginario de fibras de algodón. Llevaba sendos alfileres amarillos clavados en las orejas y unos zapatos dorados de pelandusca a juego con el cinturón. Durante un instante me concentré en el cinturón e imaginé otras maneras de utilizarlo; pero no precisamente para maniatarla: prefería atarle el cinturón alrededor de la cabeza, amordazarla.
Al mirarla de nuevo me di cuenta de que le asomaba una mancha grande y oscura, como una cicatriz, por encima del escote. La cogí y le bajé la parte delantera del vestido.
--¿Qué pasa, grandullón? --me dijo--. ¿No vas a decirme hola primero?
Alguien le había cortado los pechos con un cuchillo. Un cuchillo que, a juzgar por las decenas de cicatrices, podría haber tenido cinco hileras de dientes, igual que la boca de un tiburón. Y, por si eso fuera poco, la habían derretido. Había estado en contacto con llamas azules y amarillas hasta fundirse, hasta convertirse en el mismo fuego que la consumía. El plástico derretido había sido trabajado posteriormente con la punta de un lápiz o de un bolígrafo. Al enfriarse, la carne fundida de Barbie había vuelto a endurecerse, y el plástico formaba espirales negras y rosas en el cráter que Jennifer había excavado en sus pechos.
La examiné de cerca, como habría hecho un científico, un patólogo, un forense. Estudié las quemaduras, la zona rebajada, como si la cercanía pudiera proporcionarme una explicación, una salida.
Noté un sabor desagradable, como si me hubiera metido una pila en la boca. Fue algo que me subió al paladar desde el estómago y que luego regresó a él, dejándome en la boca el sabor amargo y metálico de la saliva agria. Tosí y me eché un escupitajo en la manga de la camisa. Luego me remangué para esconder la mancha de humedad.
Toqué el borde del cráter con el dedo índice. Lo rocé, apenas. Al contacto de mi piel, sin embargo, la parte exterior de la cicatriz se desprendió. Tuve que hacer un esfuerzo para no soltarla.
--No es más que una reducción --dijo Barbie--. Ahora Jennifer y yo estamos empatadas.
Barbie sonreía. Su cara tenía la misma expresión que me había enamorado el primer día. La misma expresión de siempre. Aquello era insoportable. Sonreía, y estaba carbonizada. Sonreía, y estaba destrozada. Le coloqué bien el vestido para que no se le viera la cicatriz. Luego la dejé con cuidado sobre el tapete del tocador e hice ademán de salir.
--¿Qué pasa? --dijo Barbie--. ¿Hoy no vamos a jugar?
jueves, 26 de octubre de 2006
miércoles, 25 de octubre de 2006
martes, 17 de octubre de 2006
jueves, 12 de octubre de 2006
.Esquela.
Escribo para ti. Para los días que estás ausente y tu regreso se vuelve eterno. Traerte a casa con la consoladora magia de las palabras es lo único que me has enseñado. Te recuerdo. Y la angustia se yergue como un muro de sal en mi garganta y luego un nudo, un nudo grueso y áspero que me ahoga, que me hace caer en un acantilado. Caigo y me abrazan tus palabras como gritos, tus palabras en todas partes, me ciñen como un ala de buitre cubre su presa y me advierten que no volverás a mi lado. Te marchas, sólo veo tu espalda. Yo dentro de un lago y tú en la orilla. Por más que me esfuerzo en nadar para alcanzarte mis brazos no responden. Escribo para ti y las horas se convierten en navajas que surcan mis venas, lento, detenidamente me desangro. Y también detenidamente pasa la noche y todo es angustia y dolor. Un dolor de sienes y cadera y confusión. Confusión en este tétrico habitáculo. Todo da vueltas, vueltas. Me encuentro frente a la ventana y las gotas de la lluvia se desploman frente a mí, como mi vida se desploma en este vacío, en este estarse desgajando por tu ausencia. Afuera sólo hay ruido. Un ruido triste provocado por los transeúntes a toda prisa, la velocidad de los automóviles y el televisor del vecino apaciguando su soledad. Pero dentro, en casa, todo es silencio y los sonidos del exterior son un pistoletazo detonado por un ladrón en plena madrugada. Me cimbra, me embota, me hace temer y retrocedo, como si de espaldas penetrara la puerta que me lleva al pasado. Me vuelvo a hundir en la angustia, como quien despierta de una pesadilla con el sudor en la frente y las amígdalas dilatadas. Escribo para ti, en esta noche estridente, con la luz de la lámpara del escritorio quemándome el rostro. Y aunque a nadie le importa lo que un sujeto inane como yo pueda hacer con su diestra, escribo para ti, para construir con palabras y palabras el camino o el puente que te traerá a casa.
viernes, 22 de septiembre de 2006
Mejor hablemos del piso.
El departamento es de tres habitaciones, un baño, sala comedor y un patio pequeño. Pagaré poca renta; es de mi madre. En él viví mi infancia, sólo siete años, junto a mis dos hermanos y mamá, después del divorcio de mis padres, cuando aún era muy niño. Ahora que lo habito no puedo creer que hayamos pasado aquel tiempo sin apuros y problemas. ¿Cómo de niños nunca llegamos ha estorbamos como ahora? Mi hermano mayor se ha casado y vive con su esposa y mi mamá y mi carnala y el Chatanuga, los menores, viven en otra casa, lejos, muy lejos de aquí. Este lugar me trae muchos recuerdos, demasiados: amigos, mujeres, primaria, secundaria y más amigos y muy cerca se encuentra esa mítica calle donde me rompieron la nariz.
El condominio es el mismo: de tres plantas y de escaleras angostas y de 13 pisos. Ya no viven las mismas personas de antes. Todos mis vecinos son estudiantes. (Banda, si están leyendo esto les aviso que tengo vecinas, muchas, ahora sí podemos hacer party, se ven accesibles). El lugar se encuentra en la Avenida México y mecánicos. Bueno, debo aclarar: en la mera línea divisoria entre Guadalupe y Zacatecas, frente a McDonlad's y Wal-Mart. No debo de negar que sea cómodo, pero tampoco que por estos lares la gente es algo violenta. No me siento muy seguro dejando mi auto afuera. No es que sea delicado. Pero esta colonía tiene un alto índice de delicuencia. ¿Qué decir? Vivo entre dos barrios malandros. No sé que me vaya a suceder estos días. No sé cómo me vaya a sentir mañana que despierte. Por ahora estoy demasiado fatigado; subir algunos de mis muebles hasta el tercer piso es una joda. Esperemos y mañana resulte todo bien. Por lo pronto, con la ayuda del carro de la oriunda de Sad Songs (mi morra), la camioneta del Titis y mi Chevy hemos trasladado la mitad de mis cosas de la otra casa donde vivía hasta aquí. No es mucho, sólo libros, sillones, mi reproductor de dvd y mi ropa y unas cuantas cosas significativas. Ah!... y los dos hermosos grabados que me regaló mi prima Gaby, de su manufactura, para decorar mi sala. Gacias Gaby. Creo que no hay más que decir. Sólo que me deseen suerte. Yo les deseo buenas noches y nos vemos en el próximo post.
…
domingo, 17 de septiembre de 2006
.o problemas conmigo mismo.
Hubo un relativo silencio. Nos encontrábamos en el cubículo de Roky, en la Unidad Académica de Filosofía y, por el gesto que expresó el rostro de mi amigo, entendí que le había disgustado mi actitud. Luego sacó de un cajón de su escritorio un altero de libros, entre ellos El descubrimiento del universo de Shahen Hacyan y la convocatoria del “IX Concurso Nacional y I Iberoamericano ‘Leamos la Ciencia para Todos 2005-2006’”. Dijo: Bien mi Joel, aquí están los libros y la convocatoria. Lo reto a que no puede hacer una reseña crítica sobre el libro de Shahen Hacyan como acaba de decir que puede. Es más, se detuvo para tomar aíre, lo reto a que gané el primer lugar en este concurso, para que borre la idea de su cabecita de que es una pérdida de tiempo leer Filosofía de la Ciencia.
El trato no sé si haya sido justo. O en verdad no sé si haya sido trato. Primero leí las bases de la convocatoria. Por mi edad entraría a la categoría “C”. El premio por el primer lugar eran seis mil pesos. Después vi el tiempo que tenía para hacerlo y leí el libro de Hacyan (trataba sobre astronomía). El día siguiente acepté lo que propuso Roky. Aunque debo adelantar que yo sabía de Astronomía lo que Galileo Galilei sabía de Ricardo Piglia y Roberto Bolaño. Nada. Y eso era una enorme desventaja.
Como aún era empleado sin paga del periódico que violó mis derechos como ciudadano y articulista censurando uno de mis textos y seguía estudiando el quinto semestre de Letras, pensé que tendría que concentrarme al cien en el reto y en no dar rienda suelta a mis otras actividades. Quizá por esa razón Roky se portó amable: me prestó su departamento y su cubículo para que trabajara con tranquilidad el ensayo, a puerta cerrada, mientras él se iba a dar unas conferencias a la Universidad de Jalapa, me prestó, también, los libros que necesitaría para decidir qué tema trabajaría y, al verme confundido en su mesa de trabajo, me sugirió que abordara la pregunta si hubo o no una Revolución científica, qué personajes la iniciaron, en qué tiempo y lugares. Luego me dejó más libros sobre la mesa para que resolviera esas preguntas y se marchó a Jalapa.
Comencé a leer los materiales y a planear la estructura del ensayo quince días antes del cierre de la convocatoria. Lo redacté cuatro días antes del límite de envío. Lo hice con fruición, con soltura, pero por una u otra razón volvía a empezar un nuevo ensayo cuando terminaba el primero. Aunque fueron desconocidos para mí autores como Steven Shapin, Alexander Koyré, Alistar Crombie, Thomas S. Khun y Lindberg, con el paso de los días que trabajé de cuatro de la tarde hasta las tres de la madrugada en el cubículo de Roky, los libros de estos investigadores se convirtieron en parte de mi inane vida. Sus artículos, además de que en principio fueron ajenos, algunas veces me fueron incomprensibles: tuve que leer hasta cuatro veces cada texto para trazar el mapa que me ayudaría a construir el ensayo. Hablo de Galileo, de Boyle, de Descartes y Newton. Hablo de discusiones sobre continuidad y discontinuidad en un periodo histórico en cuanto a transición del pensamiento científico entre el Medioevo y la Época Moderna en Europa. Hablo del concepto de Paradigma trabajado por Thomas S. Khun. Hablo del libro sobre astronomía El descubrimiento del universo de Shahen Hacyan.
Como tema principal del ensayo planteé estas preguntas, gracias a las sugerencias de Roky, debo aclarar: ¿hubo una Revolución científica en el siglo XVII, quién la inició, en qué año y cómo comienza?
Tanta fue mi urgencia en contestarlas, que pocas veces salí a tomar un descanso o a pasear. Cuando lo hacía, por órdenes que me había dejado Roky antes de irse a Jalapa, visitaba el observatorio de Ingeniería para distraerme y comprender qué son los cuerpos celestes. Aún en estos días, cuando estoy en la casa de la oriunda de Sad Songs, le explico dónde se encuentra Venus y Andrómeda y qué pasaba por mi cabeza cuando duraba las horas pegado al telescopio del observatorio. No puedo pasar por alto que para alejarme un poco de la investigación, revisé y leí un par de libros de cuentos de escritores jóvenes zacatecanos; pensaba escribir algo sobre la tradición literaria en Zacatecas y analizar, estéticamente, esos libros y escribir el artículo que titularía “Literatura inconsecuente”, mismo que me hizo perder mi empleo en el periódico y algunos amigos. Pero eso ahora no importa.
Sigamos hablando del ensayo.
Cuatro días antes de que se cerrara la convocatoria, las noches las pasé sin dormir en el cubículo, con algo de miedo porque los estudiantes de Letras decían que rondaba el espíritu de un alumno que se suicidó en el baño al descubrir que había reprobado la materia de Hermenéutica. Así que tecleaba en la computadora y estaba a la expectativa de que el fantasma no interrumpiera mis planes sobre resolver las respuestas de si hubo o no una Revolución científica. Cuando la cafeína dejó de hacerme efecto tuve que recurrí al Hiperbólico y por la resaca causada por esa sustancia y la presión de terminar el ensayo a tiempo, el estrés se manifestó como un hostigoso dolor en la nuca y terminó en migraña.
La noche que logré dormir tuve un sueño extremadamente extraño. No sé si fue por los efectos de la droga o por el setrés. Aún no tenía las respuestas a las preguntas que esbocé en el ensayo, aún no comprendía que era un maldito cambio de Paradigma como lo explica Khun y estaba completamente tripiado con tantas lecturas sobre historia científica. Soñé que Lindberg, autor del libro: Los inicios de la ciencia Occidental…, me sugería cómo hacer el ensayo y que propusiera que no hubo una Revolución centífica. Lindberg quería que mi ensayo fuera retador, polémico y derruyera muchas de las teorías dominantes dentro de este estudio, teorías que sostenían con pruebas potables que sí había existido una Revolución del pensamiento científico. Pero también quería que retomara las ideas continuistas, me enfocara en las propuestas de Grosseteste y Bacon, surgidas en la época medieval y que no discriminara a los medievales por ser medievales y alabara a los modernos por ser modernos.
Transcribo, según mi mala memoria, lo que me dijo en mi sueño:
Morro, aliviánate, ponte trucha y escucha: Para comprender los distintos periodos de la ciencia, de manera histórica, se deben estudiar con base en su contexto y desarrollo. Entiende lo que te voy a decir que no lo voy a repetir: El concepto de ciencia ha sufrido un duro proceso de incesantes cambios desde Grecia hasta nuestros días. Los distintos lapsos de la historia muestran que el conocimiento de los griegos, medievales y modernos ha permanecido comunicado de forma constante, un continuo diálogo, el primero configura al último, el último al primero, me explico, compita bombita y no me veas con ese rostro de monstruo. Por esa razón deben ser valorados por tiempos determinados o de forma específica, no en estructuras, sino en periodos, no seas wey, mi rey. Siendo así se puede afirmar que las aportaciones científicas en el medioevo ayudaron a los modernos no en su manera de anticipación, sino de configuración de estudio. Sirol, de rato.
Me despertó el frío que se filtraba por la ventana y el sonido de la lluvia desplomándose en el techo del cubículo. Me desamodorré y tracé a las tres de la madrugada del treinta de abril del 2005 el ensayo que se titularía: “Problemas de la Revolución científica”. Y lo terminé el día que se cerró la convocatoria. No debo pasar por alto un libro que me ayudó a sustentar la idea de que no hubo una Revolución científica en cuanto a la aplicación de la palabra “revolución” y cuestionar: “¿qué estructura del conocimiento se utilizaba durante ese periodo de la historia? (Época Moderna en Europa), y ¿qué posesión tiene esa estructura en los procesos sociales? El libro se titula: La revolución Científica, Una interpretación alternativa y es de Steven Chapin.
Propone lo siguiente:
Esta concepción de Revolución científica se ha hecho ya tradicional (...) Tal revolución no fue comprendida por su densidad, alcance y significado por la cultura humana en el siglo que sucedió (...) Incluso ahora, a menudo no se entiende ni se valora adecuadamente.
Se han de preguntar a dónde voy con esta historia tan aburrida y tantas citas. Tranquilos, voy para allá.
Esperé varios meses a que salieran publicados los resultados para enseñarle en su carota al Roky que mi ensayo había ganado el primer lugar y que yo había ganado el reto (no se crea mi Roky, si esta leyendo esto debe entender que sólo es un artificio para ensalzar ese ego que tanto me reprocha). Fueron tres meses de espera, o más. En lapsos llegué a olvidar el asunto. En Mayo escribí mi proyecto para solicitar una beca al FONCA, terminé de revisar la primera parte de Simulador. También comencé a salir con la oriunda de Sad Songs. La primera plática que tuvimos fue sobre mi ensayo y el sueño con Lindberg y el miedo que le tenía al fantasma del estudiante que se suicido en la Unidad Académica de Letras.
El siguiente mes conseguí ser novio de la oriunda de Sad Songs y le comenté que si ganaba el primer lugar me darían como premio un verano de investigación con el investigador que yo eligiera y en la ciudad que yo eligiera. Cuando ella me preguntaba, si ganaba, claro está, sobre qué lo haría, le contestaba que sobre la extraña extinción de los ornitorrincos en Australia o sobre las razones de por qué el Koala dura tanto tiempo abrazado a un árbol.
Se publicaron los resultados en Julio. Revisé las actas de resolución del concurso tan deprisa que no vi mi nombre y me enojé. Cerré la página de CONACULTA y decidí olvidarme de todo. Seguí leyendo ficción y escribiendo cuentos chaqueteros y dejé de frecuentar a Roky varios meses porque me sentí vencido y desilusionado. No podía enseñarle mi cara de perdedor al mundo, menos a Roky. Pero esta historia no termina aquí, bueno, eso creo.
El lunes de la semana pasada Roky me invitó a comer. Después de las tortas de adobada y chorizo preparadas por la señora Carmelita, fuimos al cubículo de mi amigo a bajar unos materiales de Internet. Entre la charla le pregunté que si me podía prestar los libros que usé en el ensayo para reescribirlo y mandarlo de nuevo al concurso. Roky me dio una noticia inesperada. Dijo que había ganado un tercer lugar y pidió que mejor me fuera concentrando en un nuevo ensayo para conseguir ahora el primero. Roky es uno de los hermanos mayores que nunca tuve (debo aclarar que si tengo hermanos mayores, saludos mi Mario). Mejor dicho: Roky es mi hermano mayor en cuanto a aportaciones académicas. Le contesté que no era cierto lo que decía puesto que yo había revisado los resultados y dijo: ¿Cuánto, wey, cuánto a que te llevaste un tercer lugar? No sé, Roky, ¿qué te parece el disco de Boby Pulido? Abrimos la página de CONACULTA y ahí estaba mi nombrezote y el de mi escuela. Ahora, después de varios meses de que se publicaron los resultados, no queda más que reclamar mi humilde tercer lugar y cobrar los tres mil pesos de premio. Ah!, y comprarle su disco a Roky.
P.D. Si alguien está interesado en este tema, les dejo la bibliografía que utilicé para que se den un quemón. Cuídense y no se avionen tanto.
CROMBIE, Alistair, Historia de la ciencia: de San Agustín a Galileo, tomo II, México, Alianza Editorial, 1974, pp. 334.
HACYAN, Shahen, El descubrimiento del universo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.157.
KOYRÉ, Alexander, Estudios de historia del pensamiento científico, México, Siglo veintiuno Editores, 1997, pp. 394.
LINDBERG, C. David, Los inicios de la ciencia Occidental. La tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a.C. hasta 1450), España, Paidós Orígenes, 2002, pp. 529.
SHAPIN, Steven, La Revolución científica. Una interpretación alternativa, España, Paidós Studio, 1996, pp. 280.
lunes, 4 de septiembre de 2006
.Hemingway.
No es vanidad ni pedantería, lo que sigue a continuación sólo es un detalle baladí. Irrelevante. La última semana de Julio me di unas vacaciones literarias: decidí dejar la ficción y crítica literaria para leer El oficio de escritor: libro que reúne un entretenido compendio de entrevistas a escritores norteamericanos; entre los seleccionados están Truman Capote, William Faulkner, Henry Miller, T.S. Elliot y Ezra Pound. En la correspondiente a Hemingway, hecha por George Plimpton, descubrí que el maestro de los diálogos cumplía años la misma fecha que yo: el 21 de Julio. No quiero ensalzar mi vanidad con esto. No. Si entre las líneas se asoma mi arrogancia como el hijo de vecino fisgón, sugiero la ignoren. Algo en mi cabeza, hablo de estos últimos días, me exige explicar un episodio que viví en Puerto Vallarta hace dos años, cuando visité un bar que lleva el nombre de Ernest Hemingway.
Detalles abajo.
Por esos años yo era relativamente feliz como persona. Tenía dinero gracias a mi ex trabajo como gerente de una gasolinera llamada Colón, que se encontraba a la salida de mi ciudad. Tenía una mujer mimosa que gracias a sus arrumacos y atenciones me había motivado a decirle adiós al onanismo. Pero lo fundamental de esta historia es que yo era feliz como escritor. Sí. Un escritor tremendamente orgulloso con su trabajo, que siempre llevaba una sonrisa de oreja a oreja cuando caminaba por las calles. Acaba de terminar mi primer libro de cuentos y como incentivo por esa labor me tomé unas vacaciones en Puerto Vallarta. Solo. Sin ninguna compañía que arruinara mi retiro espiritual y laboral. “El mar es el lugar en el que nos disculpamos por las canicas que se nos escurrieron entre los dedos sin que hayamos entendido por qué”, escribió Enrigue. Y era más que seguro que a mí se me habían escapado demasiadas canicas de los dedos mientras escribí ese libro. Pero eso a nadie le importa.
Me hospedé en un hotel cómodo y de gran turismo, llamado Palladium. Los días que estuve en la playa los pasé ebrio, refundido en el bar Hemingway y por las noches, después de hacer el amor con alguna turista, leía satisfecho el manuscrito y un extremo orgullo brotaba de mis cavidades. En Vallarta me di cuenta que en verdad yo sería escritor. Un escritor de verdad. Se trataba, y me da pena confesarlo, de un estado de egocentrismo en su más plena y poderosa revelación. No es mentira: por aquellos años me creía el nuevo Truman Capote. Pero eso ahora no importa.
Hablemos del bar Hemingway.
Su decorado era sumamente cubano, muy a La bodeguita del medio. Acudía mucha gente. Sobre todo gringas potables y accesibles. En la pared contigua a la barra había infinidad de fotos del escritor y de sus manuscritos y de sus esposas y de él cuando ganó el premio Nobel y de él con Scott Fitzgerald. Visité continuamente ese lugar porque lo sentí como el templo que debe acudir cualquier escritor amateur, un lugar preciado, de iniciación. Recuerdo que a mi viaje, esto es más que una coincidencia, sólo llevé una novela de Javier Cercas: La velocidad de la luz. El libro trata la historia de un soldado gringo que fue parte de las tropas de Tiger Force en la guerra de Vietnam. Y trata también de cómo un escritor tiene que usurpar la vida de ese personaje para poder contar una especie de biografía o reconstruir los episodios que el soldado Rodney vivió en Vietnam.
Terminé la lectura del libro en dos tardes, recostado en un camastro con varios mojitos en mi mesa y camarones asados con salsa de vinagre. En La velocidad de la luz se descubre que Hemingway es el padre del silencio. “Los silencios son más elocuentes que las palabras y todo arte del narrador consiste en saber callarse a tiempo”. Y eso era un argumento más que se sumaba a mi odio contra esos narradores que se la pasan dando consejos dentro de sus cuentos sobre el arte de narrar. Y pensaba, como si en realidad el joven vanidoso que era por aquellos años fuera tan inteligente para dar consejos como todo un escritor: las mejores historias lucen su cometido cuando el autor las somete sólo contar la historia, de la manera más natural y sencilla, sin exhibir el andamiaje que las soporta. Pero esto aquí no viene a cuento. Lo que si viene a cuento es qué me sucedió en el bar Hemingway y cómo mi felicidad como escritor se desplomó en segundos.
Detalles abajo.
Con más de quince mojitos en mi sesera y dos cajetillas de cigarros Cohiba, comencé a flirtearle a una canadiense que se encontraba sola, en una mesa a espaldas de la mía. Sin pedirle permiso tomé asiento a su lado y comencé, para captar su atención, a contarle algunas historias sobre escritores. Y mientras veía la palidez de su rostro y sus pecas debajo de sus ojos verdes, como la piel de una manzana, le narré la triste historia (en verdad la única historia que sabía de Hemingway) de cuando extravió en un aeropuerto uno de sus manuscritos (creo Los asesinos) que más había trabajado en su vida y que ya lo había dejado listo para entrega a su editor. A la chica pálida le deslumbró mi supuesto conocimiento y la verborrea y pastiches que le agregué a la historia. Posteriormente le presumí, guiado por una vanidad alentada por los mojitos y mi inglés garibuleado, que era escritor y muy pronto publicarían mi libro de cuentos y que estaba seguro de que sería un fabuloso éxito. La chica sonrió y se le formaron dos agujeritos en las mejillas. Seguimos bebiendo. Intercambiamos historias y besos un par de veces. Ya para la madrugada, sin preámbulos, la chica me invitó a seguir con las historias sobre escritores en su suite. Acepté y antes de que yo pidiera la cuenta, la chica pálida tomó rumbo al lobby, ahí me esperaría.
Decidí despedirme de Hemingway a solas. Pedí otro mojito. Me acerqué a las fotos como si fuera a agradecerle la motivación que había influido en mi historia sobre el extravío de su manuscrito. Y como un zombi de pupilas encendidas, fijé mis ebrios ojos en aquella foto clásica que muestra al norteamericano con su suetercito de cuello de tortuga. Le dije con fruición antes de encontrarme en el lobby con la mujer pálida: Oiga mi Hemingway, amo del silencio, ¿me escucha? Hemingway, amo del cuento, mi señor. Yo sé que está ahí, ¿me escucha?”. Y Hemingway revivió unos segundos para mirarme como nunca otra persona, o digamos un muerto, lo había hecho. Y Zimzum Zimzum. Mi reacción fue, y aún en estos días es, inexplicable. Comencé a llorar. El chico de la barra me preguntó que si me encontraba bien y no supe qué responderle. Salí del lugar, a traspiés. El aire fresco golpeó mi rostro y se me subieron de más los mojitos. La chica pálida intentó detenerme cuando pasé por el lobby; con mi diestra la hice a un lado. Me dirigí a mi habitación con prisa. Saqué el manuscrito de la maleta. Tomé rumbo al mar sin perder el orden de mis pasos para no irme de bruces a la arena y aventé los papeles a las olas del mar y no volví a escribir hasta hace unos meses.
lunes, 14 de agosto de 2006
Como en mi ciudad, Zacatecas, la banda intelectual nunca me invita a fiestas porque dicen que no soy alivianado y que soy fresa porque me peino y que me creo mucho porque no salgo de mi casa, la banda de Guadalajara me mandó esta invitación para pasar con ellos una noche extrema, con drogas, morras, pisto y todo lo que ayude a alterar las emociones. El único problema es que no tengo nada de varo y nadie que me dé aventón. Ni pex. Pobre y antojado. Si algún interesado gusta ir a la pachanga, ahí les dejo la invitación y si se animan, pasen por mí. Kámaras
Siempre he pensado que es trabajo de los críticos decir dónde y con quién comienza una generación literaria. Aunque muchos son los escritores que al querer ser reconocidos o asemejados con alguna corriente, se configuran, de manera precipitada y para llenar los supuestos recovecos que hay en la historia, a una generación, ya sea con sus contemporáneos o antecesores, para alimentar sus esperanzas de ruptura o darle seguimiento a alguna tradición literaria descontinuada.
Gracias a la crítica las generaciones nacen, se agrupan, se consolidan y proponen nuevas poéticas en el ámbito literario. La crítica juzga, la crítica literaria siempre estará ahí. Y las editoriales sólo se encargan de agrupar a los escritores en antologías para mostrar el panorama de la nueva literatura joven que se crea en su país de origen, en cierto país de origen. Compilan los cuentos de los escritores más prometedores o reconocidos para ofrecer a los lectores un mapa literario. Un: “aquí tienes este libro, es lo nuevo, es lo más reciente y prometedor de nuestra literatura”. No voy a negarlo, las antologías son la brújula de todo lector. La que le da ayuda cuando se encuentra perdido entre la tormentosa y enorme selva que es la producción literaria.
Como lector de cuentos, según mi gusto, hay dos caminos potables para leer buena literatura.
Uno: chutarte la literatura gringa. En ella encontramos a los padres del cuento, sin subestimar a Chéjov, ni a Gogol, pero esa es otra historia.
Dos: chutarte a todos los cuentistas argentinos.
Hace unos días hallé en la red esta novedad. Esta antología de nuevos narradores jóvenes argentinos y cómo los recibió la crítica. Les dejo la reseña de Ariel Bustos para que se den un quemón.
La joven guardia, compilado por Maximiliano Tomas – 1ª ed. –
Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2005. 264 p.; 14 x 21 cm. ISBN 987-545-232-7
Vientos de Cambio
“Yo creo que la cuestión central no pasa por comprar un cuchillo capaz de cortar una lata o un zapato de cuero, sino por cambiar de carnicería y conseguir carne más suave para comer. No compres tanta pezuña de caballo” supo decir el comediante norteamericano Jerry Seinfeld en uno de sus monólogos. Hace meses que, con el impulso del suplemento cultural 'Ñ', el ambiente literario argentino se ve sacudido en la búsqueda de generar polémicas estéticas.
El proyecto no sólo fracasa porque los involucrados no están a la altura sino porque desvía la atención del verdadero problema cuya resolución daría pleno derecho al debate: sin la asistencia de concursos, padrinazgos, subsidios estatales o privados los escritores en las sombras no tienen muchas chances de saltar al centro de la escena.En este páramo poblado por vulgares rencillas personales, pedantería, tiránicas imposiciones de los autores que hay que leer y egoísmos de toda clase, la aparición del libro La joven guardia reacomoda las fichas con la renovación de autores. Recientemente editado por Norma, con selección y prólogo de Maximiliano Tomas y prefacio de Abelardo Castillo, presenta veinte cuentos de escritores de entre 25 y 35 años, marginales y académicos, reconocidos y ninguneados, promesas a punto de consolidarse, realidades incuestionables y huecas muñecas de porcelana.
Considerando que esta antología presenta un panorama de las diferentes preocupaciones estéticas de la nueva generación es apropiado dividir el análisis en bloques. En “Argentinidad” Diego Grillo Trubba logró una muy sutil, aguda, humorística y definitiva meditación sobre el ser nacional, la viveza criolla y nuestra tragedia como sociedad: un exiliado en Berlín tras los hechos de diciembre de 2001 sobrevive dictando un curso a jóvenes alemanes sobre cómo actuar a lo argentino, según nuestros modos más míseros. Con mucho humor crea un estado idílico perfecto y una empatía total con el piola de su protagonista. Por lejos el punto máximo del libro.
“La edad de la razón” de Romina Doval, y “El aljibe” de Mariana Enriquez están atravesados por la conciencia del mal como ley suprema que supera los lazos de sangre, y son el tramo más intenso de la antología. En el primer cuento, el nacimiento de la hermana de la pequeña Carolina, narrado por una tercera persona que se expresa como podría hacerlo una de sus compañeras de jardín de infantes, desnuda el débil andamio que sostiene a la familia.
Una incomodidad angustiante en un ambiente cotidiano, sello de la autora, acompaña su lectura hasta el final con una imagen de desamparo y orfandad absolutos. Partiendo de la sencillez de unas vacaciones familiares Enriquez conjuga supersticiones con lo más ruin de sus mujeres enfermizas para dar con el deterioro mental progresivo que condena a la anteriormente saludable Josefina. La inseguridad de los hombres ante las mujeres queda patente en el viejo celoso y paranoico que intenta someter a su amante antes sumisa en “Otra mujer” de Oliverio Coelho, y en la inversión de los roles de protector e indefenso de los protagonistas de “Un lugar más alejado”, de Alejandro Parisi, donde el narrador separado tambalea ante la firmeza de su nueva pareja para llevar adelante su reciente embarazo.Sigue un bloque de cuentos que, sin ser impecables en contenido y forma como los anteriores, valen por su fuerza interna. “El cavador”, de Samantha Schweblin, es totalmente ambiguo.
El pozo que un misterioso personaje cava trasciende el cuento y, abriéndose a múltiples interpretaciones, no podemos evitar caer en él. A la desolación que acompaña al adolescente que abandona su pueblo tras el nacimiento de su hijo en “Un hombre feliz”, de Federico Falco, le queda corta su extensión y merece desarrollarse por sí misma, sin tantas intervenciones del narrador omnisciente. La morosidad del protagonista argentino acumulando una seguidilla de detalles de su paso por un bar parisino en “El imbécil del Foliz” de Gabriel Vommaro hace desear alguna elipsis para subirlo a la categoría anterior.
“El hipnotizador personal”, de Pedro Mairal, es la historia de una chica rica que busca quien le anule el tiempo muerto vista desde la posición del escritor romántico enamorado; “La intemperie”, de Florencia Abbate, cuyo lenguaje sutil no concuerda con esa historia de patéticos perdedores y “Siesta” de Gisela Antonuccio, donde la presencia inquietante del cadáver de una mujer en una cocina no alcanza a ser potenciada por su autora, entran en la categoría de los cuentos tibios, el limbo de la antología.Y para el final quedan textos que, en algún caso, deberían ser llamados ejercicios de estilo antes que cuentos.
Así “Diez minutos”, de Hernán Arias, pareciera una sinopsis para filmar a un personaje sentado en un banco de plaza; de hecho remata apelando a posibles resoluciones si esa sinopsis fuese filmada.Previo al tándem de los cuentos de Doval y Enriquez están los aportes de la pareja que Clarín elevó hasta las alturas de una Virginia Woolf y un James Joyce porteños y fuera de las leyes del mercado y la academia: Gabriela Bejerman y Washington Cucurto. “¡Chef! ¡Puré chef! ¡Un chef haciendo puré chef!” son las primeras palabras de “Morfan dos”. Sería injusto negar que para el resultado obtenido, Bejerman no podía haber encontrado un mejor comienzo. Agregándole un poco de agua al cuento y calentándolo se obtiene un insulso purecito artificial que no sirve de guarnición para los platos fuertes del libro. La historia del cocinero farsante encumbrado como genio gastronómico por los medios, puede leerse como una proyección de la propia autora.
En “Una mañana con el Hombre del Casco Azul”, Cucurto demuestra que no hay nada consistente tras la cáscara del revolucionario violador de la sintaxis y cultor del disparate como reserva vital para la literatura.Bajo una máscara de ironía en el “Diario de un joven escritor argentino”, Juan Terranova sugiere su imposibilidad de poder decir algo verdadero; cuenta que su elección poco rentable de apuntar a un reducido público académico no fue muy acertada, insinúa desesperar por el reconocimiento masivo y desea cambiar las reglas del juego que decidió desempeñar por no serle muy benévolas. Un cobarde pedido de piedad.En el prefacio, Castillo dice no haber leído ninguno de los cuentos, y aunque en una primera impresión puede parecer chocante, no lo es tanto; dicho prefacio es sólo un acompañamiento a los autores.
Lo que en verdad debe chocar es esa mueca de desdén hacia las intenciones del libro llamada “Recomendaciones de un padre argentino para un cuento español”, de Gonzalo Garcés. Desde el púlpito de sus columnas periodísticas Garcés critica las fallas de la literatura contemporánea argentina, pero al colaborar con esta antología de cuentos sacando de un cajón las líneas argumentales de una historia que quizás tenga en mente escribir algún día demuestra ser parte del mismo sistema contra el que levanta su voz. Las pezuñas más renombradas, sean raza Piglia, Caparrós, Guebel o Aira nunca pudieron más que mellar los cuchillos más filosos. La joven guardia ofrece otros sabores, y establece una cabeza de playa para sacudir un panorama que exige renovación.
Ni en el cristal ni en el crack
Ni en tu espalda ni en el dinero
Ni en el Theraflu inhalado
Ni en este blog ni en los libros.
Cinco pesos en mi bolsa.
Es lo único que necesito para darme un tiro
Y salir de la mierda que me embarra el mundo.
No es la Lüger en mi boca
Ni tu vientre y tus manos y tus piernas.
No puedo ordenar las ideas.
¿Dónde putos está mi cabeza?
No sé como empezar
Ni qué escribir.
Mi cabeza está en otro lado.
¿Quién eres tú?
¿Quién soy?
Las drogas no dañan.
Las drogas están dentro de mí.
Yo soy las drogas.
Y tú la luz.
No quiero tu dinero.
No quiero matar a nadie.
Sólo quiero encontrar mi cabeza.
La salvación.
En mi cabeza hay un tesoro.
Sácalo. Es tuyo. Tuyo. Tuyo.
¿Por qué estás conmigo?
Sólo ve tu rostro.
Una bala en mi cráneo te dará lo que pides.
Las palabras estorban en este mundo.
Quiero una bala y mi cráneo será tuyo.
Acaba con esto. Acaba.
Una bala. Mi cráneo. Una bala.
Tu rostro no limpiará la mugre de este cuerpo.
Tu cuerpo no es la nave que me sacará de la mierda.
Mi cabeza. Una bala. Mi cabeza.
No soy tu héroe. Sólo quería que me salvaras esa noche.
Que detuvieras el veneno de mis venas.
Y me enseñaras a reír.
Y me hicieras olvidar.
¿Dónde estás?
Sálvame. Una bala. Mi cráneo.
El dinero nunca ha sido mío.
El dinero es el mundo.
El dinero el del mundo.
No quiero tu espalda, ni tus manos.
¿Dónde putos está mi cabeza?
Nunca quise perderla.
¿Dónde estás?
Quiero salir de aquí.
Salir. De aquí. Salir de aquí.
De aquí. Salir. Aquí. De aquí.
miércoles, 9 de agosto de 2006
Detalles abajo.
Ella (la mujer que light my way en Sad Songs) y yo acabábamos de regresar de Canciones Tristes, por la madrugada, para ser exactos, a la 1:30 am. Y mientras descargábamos el equipaje, en mi casa, recibí la llamada de mi carnal Tryno Maldonado avisándome que mi nombre figuraba entre los seleccionados del FONCA. La verdad no hice más que sorprenderme. Es más, no le creí. Pensé que me estaba gastando una de esas bromas de mal gusto que el Titis, el Pire y el mismo Tryno me han hecho. Pero cuando mi bróder me notó escéptico, desconfiado, agregó:
¿Usted se llamas Joel Flores, no?
Sí, repuse.
Y ¿está trabajando en un libro de cuentos que se llama Simulador, no?
Sí, volví a reponer.
Pues se ganó esa beca, bróder.
Y por último propuso que comprara el periódico y me diera cuenta por mí mismo. Colgamos y me quedé despierto hasta que salió el sol. No quise darle a la noticia a ella (la mujer que light my way) porque aún no podía creerlo. Así que me fui a la sala a escuchar el concierto de U2, en Monterrey, con Polito, el perro chihuahua que uso de llavero, a mi lado, como amuleto de la buena suerte y como lámpara en la oscuridad. Quise olvidar la noticia y relajarme recostándome en el sillón. Pero no encontré el sueño y pensé y pensé en qué cambios tendría mi vida como escritor si en verdad me había ganado la beca.
Al día siguiente revisé en Internet y leí con detenimiento el Acta de la sesión resolutiva del programa Jóvenes Creadores. Al ver en la lista los nombres de tantos y tantos conocidos y amigos que habían metido propuesta a este certamen, descubrí mis apellidos, mi nombre. Yo estaba seleccionado junto a personas como Edgar Adrián Mora, Glafira Rocha, Nadia Villafuerte, Iván Gabriel Vázquez, Carlos Javier Dzul. Y ¡Puta!, me dije. Esto no está sucediendo. Ya veo mal. Pinche Hiperbólico me está haciendo daño.
Se lo comuniqué a ella (la mujer que light my way cuando más lo necesito) mientras revisaba el horario que llevará en su escuela de medicina. La invité a que leyera el Acta para que me sacara de dudas. Al ver la alegría que pintó su rostro no dudé en que era verdad. Estaban dando frutos las largas horas frente al monitor, dejar la escuela un semestre para dedicarme de lleno a la literatura, leer más de lo acostumbrado y obedecer sin peros un horario de trabajo al que me había sometido si quería y quiero ser escritor. Ella volvió a leer el Acta resolutiva y tiró un grito y dio un salto y me abrazo. Después le propuse rentar una casa en Sad Songs para irme a acabar Simulador allá, lejos de Zacatecas, de todas las distracciones, de todo el mundo. Sólo con ella y la frescura y vitalidad que proporciona el valle de Sad Songs. Y me volvió a abrazar.
Les doy las gracias a los jurados que tuvieron confianza en mi proyecto de libro de cuentos, a David Ojeda que fue quien me seleccionó y será mi tutor literario las próximas fechas. Les doy las gracias a todas los amigos, a mi familia, a las personas que nunca han dejado de apoyarme, de darme aliento, de darme la mano desde que inicié la marcha en este camino, el camino de la literatura. Les doy las gracias a los que han tenido confianza en este proyecto, su libro de cuentos, que tiene como meta rescatar el Imaginario de Amparo Dávila, Bioy Casares y Edgar Allan Poe. A todos ellos les obsequio esta noticia, esta luz, esta nueva puerta que comienza abrirse frente a mí.