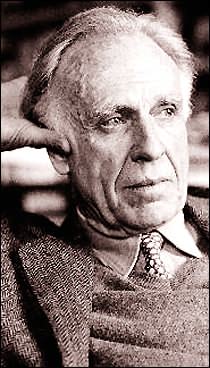Amparo Dávila
(fragmento)
PRIMERO fue un inmenso dolor. Un irse desgajando en el silencio. Desarticulándose en el viento oscuro. Sacar de pronto las raíces y quedarse sin apoyo, sordamente cayendo. Despeñándose de una cima muy alta. Un recuerdo, una visión, un rostro, el rostro del silencio, del agua... Las palabras finalmente como algo que se toca y se palpa, las palabras como materia ineludible. Y todo acompañado de una música oscura y pegajosa. Una música que no se sabe de dónde sale, pero que se escucha. Vino después el azoro de la rama aérea sobre la tierra. El estupor del ave en el primer día de vuelo. Todo fue ligero entonces y gaseoso. La sustancia fue el humo, o el sueño, la niebla que se vuelve irrealidad. Todo era instante. El solo querer unía distancias. Se podía tocar el techo con las manos, o traspasarlo, o quedarse flotando a medio cuarto. Subir y bajar como movido por un resorte invisible. Y todo más allá del sonido; donde los pasos no escuchan sus huellas. Se podía llegar a través de los muros. Se podía reír o llorar, gritar desesperadamente y ni siquiera uno mismo se oía. Nada tenía valor sino el recuerdo. El instante sin fin estaba desierto, sin espectadores que aplaudieran, sin gritos. Nada ni nadie para responder. Los espejos permanecían mudos. No reflejaban luz, sombra ni fuego...
Entramos en la Huerta Vieja, mi padre, mi madre y yo. La puerta estaba abierta cuando llegamos y no había ni perros ni hortelano. Íbamos muy contentos cogidos de las manos, yo en medio de los dos. Mi padre silbaba alegremente. Mamá llevaba una cesta para comprar fruta. Había muchas flores y olor a fruta madura. Llegamos hasta el centro de la huerta, allí donde estaba el estanque con pececitos de colores. Me solté de las manos de mis padres y corrí hasta la orilla del estanque. En el fondo había manzanas rojas y redondas y los peces pasaban nadando sobre ellas, sin tocarlas... quería verlas bien... me acerqué más al borde... más...
Entramos en la Huerta Vieja, mi padre, mi madre y yo. La puerta estaba abierta cuando llegamos y no había ni perros ni hortelano. Íbamos muy contentos cogidos de las manos, yo en medio de los dos. Mi padre silbaba alegremente. Mamá llevaba una cesta para comprar fruta. Había muchas flores y olor a fruta madura. Llegamos hasta el centro de la huerta, allí donde estaba el estanque con pececitos de colores. Me solté de las manos de mis padres y corrí hasta la orilla del estanque. En el fondo había manzanas rojas y redondas y los peces pasaban nadando sobre ellas, sin tocarlas... quería verlas bien... me acerqué más al borde... más...
—No, hija, que te puedes caer —gritó mi padre. Me volví a mirarlos. Mamá había tirado la cesta y se llevaba las manos a la cara, gritando.
—Yo quiero una manzana, papá.
—Las manzanas son un enigma, niña.
—Yo quiero una manzana, una manzana grande y roja, como ésas...
—No, niña, espera... yo te buscaré otra manzana.
—Yo quiero una manzana, papá.
—Las manzanas son un enigma, niña.
—Yo quiero una manzana, una manzana grande y roja, como ésas...
—No, niña, espera... yo te buscaré otra manzana.
Brinqué adentro del estanque. Cuando llegué al fondo sólo había manzanas y peces tirados en el piso; el agua había saltado fuera del estanque y, llevada por el viento, en remolino furioso, envolvió a papá y a mamá. Yo no podía verlos, giraban rodeados de agua, de agua que los arrastraba y los ocultaba a mi vista, alejándolos cada vez más... sentí un terrible ardor en la garganta... papá, mamá... papá, mamá... yo tenía la culpa... mi papá, mi mamá... Salí fuera del estanque. Ya no estaban allí. Habían desaparecido con el viento y con el agua... comencé a llorar desesperada... se habían ido... tenía miedo y frío... los había perdido, los había perdido y yo tenía la culpa… estaba oscureciendo… tenía miedo y frío… mi papá, mi mamá... miré hacía abajo; el fondo del estanque era un gran charco de sangre...

.jpg)